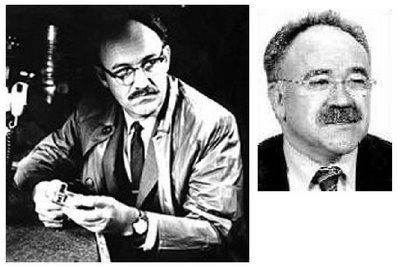El Caso Slevin es uno de esos thrillers modernillos que se ampara en la estética y la manera de filmar impuestas por el británico Guy Ritchie con sus films Lock & Stock y Snatch: Cerdos y Diamantes. Es más: no sólo recuerda visualmente a éstos; su estilo narrativo y la sincopada construcción también poseen cierta familiaridad con el cine de Ritchie.
El Caso Slevin es uno de esos thrillers modernillos que se ampara en la estética y la manera de filmar impuestas por el británico Guy Ritchie con sus films Lock & Stock y Snatch: Cerdos y Diamantes. Es más: no sólo recuerda visualmente a éstos; su estilo narrativo y la sincopada construcción también poseen cierta familiaridad con el cine de Ritchie.El también inglés Paul McGuigan es el responsable directo de El Caso Slevin, un alocado thriller que, en todo momento, navega entre la comedia y el cine de intriga, sin acabar de decantarse formalmente por ninguno de los dos géneros. De hecho, a la película se la puede defender en ciertos aspectos, aunque jamás se podrá decir de ella que se trata de un producto original y personal, pues aparte de ese estilo paralelo al del realizador de Lock & Stock, McGuigan copia, con total descaro, el tipo de diálogos utilizados por Tarantino en la mayor parte de su corta filmografía. Un buen ejemplo de ello se encuentra en la conversación mantenida entre Lucy Liu y Josh Hartnett sobre el agente 007 y los actores que lo han interpretado, o en la comparación que hace Ben Kingsley entre los personajes de Slevin y el de George Kaplan de Cary Grant para Con la Muerte en los Talones. Un par de diálogos que, por otra parte, parecen bastante forzados e incluso ridículos dentro de la película. Y es que no siempre quedan bien ciertas referencias cinéfilas metidas con calzador dentro de una historia.
 El trabajo de McGuigan no es nada del otro mundo. Se trata de un nuevo rompecabezas de esos en los que un equívoco y varios malentendidos trastocaran la inestable existencia del tal Slevin, conduciendo a éste al mismísimo epicentro de un volcán urbano en erupción formado por un montón de piezas falsas, las cuales, acumuladas una detrás de otra, acabarán sorprendiendo al espectador cuando las mismas empiecen a formar cuerpo. Ese volcán tiene nombre de ciudad, Nueva York, y en él se mezclan el aturdido Slevin (un inaguantable Josh Hartnett), un par de capos mafiosos enfrentados desde hace años (un correcto Morgan Freeman y un desmelenado Ben Kingsley), un frío asesino a sueldo (Bruce Willis en su eterno rol de solitario sin escrúpulos), una forense asiática (Lucy Liu cambiando por fin de personaje), varios corredores de apuestas y un policía con un pasado oscuro (el siempre eficiente Stanley Tucci). Un error de identificación, una voluminosa deuda en las apuestas y una propuesta de asesinato son las claves principales de la intriga. Pero, como diría Rubén Blades, “la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida”.
El trabajo de McGuigan no es nada del otro mundo. Se trata de un nuevo rompecabezas de esos en los que un equívoco y varios malentendidos trastocaran la inestable existencia del tal Slevin, conduciendo a éste al mismísimo epicentro de un volcán urbano en erupción formado por un montón de piezas falsas, las cuales, acumuladas una detrás de otra, acabarán sorprendiendo al espectador cuando las mismas empiecen a formar cuerpo. Ese volcán tiene nombre de ciudad, Nueva York, y en él se mezclan el aturdido Slevin (un inaguantable Josh Hartnett), un par de capos mafiosos enfrentados desde hace años (un correcto Morgan Freeman y un desmelenado Ben Kingsley), un frío asesino a sueldo (Bruce Willis en su eterno rol de solitario sin escrúpulos), una forense asiática (Lucy Liu cambiando por fin de personaje), varios corredores de apuestas y un policía con un pasado oscuro (el siempre eficiente Stanley Tucci). Un error de identificación, una voluminosa deuda en las apuestas y una propuesta de asesinato son las claves principales de la intriga. Pero, como diría Rubén Blades, “la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida”. La verdad es que El Caso Slevin, en general, me ha dejado bastante indiferente. Se ve sin ningún tipo de entusiasmo. A veces resulta distraída; a momentos (demasiados) aburrida y previsible. No acaba de arrancar nunca. Tiene sus golpes de efecto, pero le falta fuerza; no tiene ángel y todo se me antoja demasiado falso. Sin embargo, es muy de agradecer su casting. Reunir en un mismo título a gente como Willis, Freeman o Kingsley tiene mérito, aunque sea en breves papeles. Pero por otra parte, no deja de ser un desperdicio tremendo darle el protagonismo principal a un niñato tan inexpresivo como el Hartnett. Supongo que debe ser por eso de la ley de la compensación...
La verdad es que El Caso Slevin, en general, me ha dejado bastante indiferente. Se ve sin ningún tipo de entusiasmo. A veces resulta distraída; a momentos (demasiados) aburrida y previsible. No acaba de arrancar nunca. Tiene sus golpes de efecto, pero le falta fuerza; no tiene ángel y todo se me antoja demasiado falso. Sin embargo, es muy de agradecer su casting. Reunir en un mismo título a gente como Willis, Freeman o Kingsley tiene mérito, aunque sea en breves papeles. Pero por otra parte, no deja de ser un desperdicio tremendo darle el protagonismo principal a un niñato tan inexpresivo como el Hartnett. Supongo que debe ser por eso de la ley de la compensación...Un film desdibujado y despersonalizado, que roba un poco de aquí y de allá sin encontrar en ningún momento su propio estilo. Da la impresión de haberlo visto con anterioridad en demasiadas ocasiones. El metraje se alarga demasiado, sin aportar nada nuevo... aunque de pronto, de manera curiosa, nos regala quince minutos finales de verdadero delirio. Un cuarto de hora que, por su fantástica confección, salva al resto de la película. La manera de unir todos los cabos sueltos y los innumerables vacíos que se acumulan a lo largo de la proyección es para sacarse el sombrero. Y eso tiene un nombre: Jason Smilovic, su guionista; un nombre no muy conocido pero que, sin lugar a dudas, con su sorprendente spring final, logra incluso hacernos olvidar los innecesarios (y simplones) guiños cinéfilos que, durante su hora anterior, reparte sin mesura a diestro y siniestro.
París bien vale una misa. Y El Caso Slevin (a pesar de los pesares, que son muchos) bien vale otra, aunque sólo sea por su esforzado apartado final.